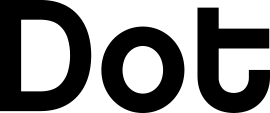Hemos escalado con éxito la cuesta de enero, pagamos religiosamente el gimnasio mes a mes y a veces nos dejamos caer por allí, juramos que comeremos menos carne, vamos a sentar cabeza, vamos a reciclar más plástico, vamos a portarnos mejor… y en febrero el story de San Valentín en Instagram tendrá un tono u otro según el estado sentimental con el que queramos etiquetarnos en ese momento; porque somos diferentes, no somos tópicos; nosotros no, nosotros somos atípicos.
Y con la originalidad que nos define hemos transitado por marzo sin pena ni gloria, en abril hemos fingido ser estudiosos de T. S. Elliot agonizando en su cruellest month, y mayo supone un mero trámite, un peaje a pagar para llegar hasta un momento mejor. Así que, para dejar que todo pase, podemos seguir odiando los lunes y volviéndonos nostálgicos de un pasado casi inexistente los domingos, blasfemar en Twitter porque es for free, pedir solo ensalada cuando vayamos a comer fuera y luego meternos unos cuantos gin-tonics entre pecho y espalda (porque son digestivos, ¡claro que sí!), enviar un whatsapp suicida un sábado en un horario comprendido entre la cena y el desayuno y, en definitiva, hacer méritos y tiempo porque (redoble de tambores) ¡se viene el verano!

Los meteorólogos, los señores del calendario, esos que han puesto las normas (no sé por qué me imagino que todos ellos son hombres blancos con un traje negro sin pelos de gato y con más dinero en la cuenta que yo) dicen que el verano no dura cuatro meses. Pero mira, nosotros, que no entendemos mucho de convencionalismos ni de normas, que a rebeldes no nos gana nadie, vamos a desbarajustar el sistema capitalista y esa hora adelantada en el horario de verano proclamando junio, julio, agosto y, ¿por qué no?, septiembre como meses sagrados. Una época que nos gustaría alargar para sentirnos más vivos, una performance magistral para la que nos hemos entrenado con rigidez militar el resto del año.
Nuestros padres no entienden por qué tanta euforia, ellos en verano se iban al pueblo, trabajaban en la hostelería y no libraban los findes porque sus padres no eran tan generosos como los son ellos ahora y no tenían ni para pipas. Dicen que nos han consentido demasiado pero que eso de ser tan maleducados es cosa nuestra. En definitiva, dicen de nosotros los mayores que la mayoría de las veces solo somos eso: pobres niños ricos que ni guerra ni hambre, ni pena ni gloria. Nuestro papel es secundario, somos casi un extra. Nos aplanamos el culo las horas que hagan falta por un contrato en prácticas, viendo en redes cómo aquel chaval de nuestra clase curra ahora en una de las Big Four. Y, para llenar el vacío de no ser nadie en un mundo de álguienes, además de darle mucho hacia la derecha en Tinder para evitar la soledad, pagamos también a plazos y por anticipado unas cuantas entradas de festivales que no nos podemos permitir. Así las tenemos ahí, nos las guardamos en la wallet de nuestro smartphone de última generación (también pagado a plazos), las dejamos en el escritorio del ordenador para verlas a las ocho de la mañana mientras curramos a cuatro euros la hora. Nos montamos todo este teatrillo porque sabemos que, cuando la noche caiga y la música empiece, no importará tener menos de cuatro cifras en la tarjeta ni llevar más cafés cada mañana en la oficina que nuestros padres cuando se deslomaban en sus curros de verano.
Porque los festivales son el fin de la ambición y el verano es el principio del sueño. Una oportunidad para todos, para sentirnos iguales esta vez sin tener por qué serlo; y vamos a aprovecharla aunque nos tachen de superfluos y aunque tengamos que pagarla con todo el dinero de la Feuga.
Será que la entrada al recinto es una puerta a la dimensión definitiva, que el dinerito de plástico con el que se pagan las consumiciones nos iguala a todos (y, además, por mucho que lo intentes, siempre sobra y aparece el verano siguiente en nuestros bolsillos; y eso nunca pasa con el dinerito en metálico). Será porque tú colega de las Big Four está tan sudado como tú en el último DJ. ¿O será porque, otro verano más, nos lo pasamos insultantemente bien?
Feliz verano, felices festivales. (Espero con ansia vuestras fotos en Instagram.)
Los meteorólogos, los señores del calendario, esos que han puesto las normas (no sé por qué me imagino que todos ellos son hombres blancos con un traje negro sin pelos de gato y con más dinero en la cuenta que yo) dicen que el verano no dura cuatro meses. Pero mira, nosotros, que no entendemos mucho de convencionalismos ni de normas, que a rebeldes no nos gana nadie, vamos a desbarajustar el sistema capitalista y esa hora adelantada en el horario de verano proclamando junio, julio, agosto y, ¿por qué no?, septiembre como meses sagrados. Una época que nos gustaría alargar para sentirnos más vivos, una performance magistral para la que nos hemos entrenado con rigidez militar el resto del año.
Nuestros padres no entienden por qué tanta euforia, ellos en verano se iban al pueblo, trabajaban en la hostelería y no libraban los findes porque sus padres no eran tan generosos como los son ellos ahora y no tenían ni para pipas. Dicen que nos han consentido demasiado pero que eso de ser tan maleducados es cosa nuestra. En definitiva, dicen de nosotros los mayores que la mayoría de las veces solo somos eso: pobres niños ricos que ni guerra ni hambre, ni pena ni gloria. Nuestro papel es secundario, somos casi un extra. Nos aplanamos el culo las horas que hagan falta por un contrato en prácticas, viendo en redes cómo aquel chaval de nuestra clase curra ahora en una de las Big Four. Y, para llenar el vacío de no ser nadie en un mundo de álguienes, además de darle mucho hacia la derecha en Tinder para evitar la soledad, pagamos también a plazos y por anticipado unas cuantas entradas de festivales que no nos podemos permitir. Así las tenemos ahí, nos las guardamos en la wallet de nuestro smartphone de última generación (también pagado a plazos), las dejamos en el escritorio del ordenador para verlas a las ocho de la mañana mientras curramos a cuatro euros la hora. Nos montamos todo este teatrillo porque sabemos que, cuando la noche caiga y la música empiece, no importará tener menos de cuatro cifras en la tarjeta ni llevar más cafés cada mañana en la oficina que nuestros padres cuando se deslomaban en sus curros de verano.
Porque los festivales son el fin de la ambición y el verano es el principio del sueño. Una oportunidad para todos, para sentirnos iguales esta vez sin tener por qué serlo; y vamos a aprovecharla aunque nos tachen de superfluos y aunque tengamos que pagarla con todo el dinero de la Feuga.
Será que la entrada al recinto es una puerta a la dimensión definitiva, que el dinerito de plástico con el que se pagan las consumiciones nos iguala a todos (y, además, por mucho que lo intentes, siempre sobra y aparece el verano siguiente en nuestros bolsillos; y eso nunca pasa con el dinerito en metálico). Será porque tú colega de las Big Four está tan sudado como tú en el último DJ. ¿O será porque, otro verano más, nos lo pasamos insultantemente bien?
Feliz verano, felices festivales. (Espero con ansia vuestras fotos en Instagram.)