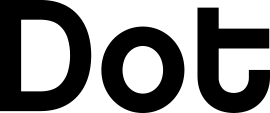Cuando era pequeña, tenía la costumbre de ponerles nombres a los objetos de mi casa y tratarlos como si fuesen seres animados. Así, cuando cogía un vaso de la alacena, siempre sentía lástima por tener que separarlo de sus otros compañeros, a quienes imaginaba diciendo —en el archiconocido lenguaje internacional del vaso—
«¡Hasta pronto, amigo!».
Lo mismo me ocurría, por ejemplo, con la comida: con cada patata frita que pinchaba con el tenedor y me llevaba a la boca, sentía que cometía un pequeño acto de crueldad con la propia patata y con el montoncito del que provenía. Extraña costumbre, sí. ¿Síntoma de algún pequeño trastorno infantil? Quién sabe. En cualquier caso, me gustaría aclarar que he llegado bastante cuerda a la adultez. O eso me gusta creer.
Hoy, a mis 34 años, a pesar de haber abandonado el hábito de ver pequeños seres en las cosas que me rodean, sigo pagando por todas aquellas veces que, siendo niña, separé una uva de su racimo o desterré una camiseta del cajón que compartía con sus semejantes. Y lo pago, como les decía, con mis propias ausencias.
Como si fuese uno de aquellos objetos a los que arrebaté un compañero, cada persona que deja de formar parte de mi vida, sea por el motivo que sea, me daña. Incluso cuando la decisión de no vernos es mía. Esto, mucho antes de contarlo yo, ya lo explicó el personaje de Julie Delpy en la película Antes del atardecer:
«Jamás he olvidado a alguien con quien he compartido algo, porque cada persona tiene sus propias cualidades. No se puede reemplazar a nadie. Lo que se pierde se pierde».
Así, cada relación que llega a su fin, cada amistad se rompe o, más aún, cada conocido que fallece deja en mí una ausencia mil veces mayor que todas las que yo provoqué durante mi infancia; y no fueron pocas.
Desde esta tribuna, y por si alguno o alguna me leyese (los muertos no, claro), me gustaría decirles que todavía los echo de menos. Si no a ellos, a todo lo que me gustaba de ellos, a los detalles que los hacían únicos o a los buenos momentos que compartimos.
Si se me permite una cita más —recurso que empleo mucho cuando, como hoy, ando falta de musas—, me gustaría añadir parte de uno de los textos con los que más identificada me siento, al menos en este sentido, escrito por el poeta inglés John Donne:
«Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuese un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia».
Pues, básicamente, eso, aunque cien veces mejor dicho.