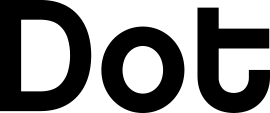Lo recuerdo con nitidez: al día siguiente, la gente se reía. Todas las personas —a las que conozco y a las que no— se levantaron de sus camas, o de otras camas; o quizá no se levantaron porque no se habían acostado, pero comenzaron aquel miércoles de julio como si fuese un miércoles cualquiera. Y me dolió. Me dolió ver caras alegres por la calle, en las redes sociales, tras los mostradores. Caras alegres por todas partes. De qué se reían todas aquellas personas. Por qué eran felices.
«La vida sigue», me dijo, poniéndome una mano en el hombro, una buena amiga. Y es cierto: el dolor no hace que la vida se pare, ni tampoco coarta la felicidad de los otros. Como ni siquiera coarta, pasado un tiempo, la felicidad propia. Y así ha de ser.
«Solo se nos ha muerto a quienes lo conocíamos», me repetía a mí misma al ver cómo mis amigos, aun siendo conscientes de la pérdida, seguían con sus vidas tal y como eran el día anterior. Lo comprendía —lo juro—, pero toda aquella normalidad se me clavaba como un puñal en alguna parte.
Y qué si lo hacían. Cuántas veces fui yo de cena, o a un cumpleaños, o me puse un vídeo en YouTube, o leí un artículo, poco después de ver la vida de alguien derrumbarse frente a un ataúd. El dolor solo le corresponde a quien sufre la pérdida, y, pese a todo, también la vida de los que se quedan sigue.
Cuando, después de todo aquello, salí por primera vez y me lo pasé bien, me creí la peor persona del mundo: solo habían pasado tres meses. Al día siguiente, vi en alguna red social las fotos de aquella noche y me sentí aplastada por mi propio pudor. De qué me reía. Por qué era feliz. Me desetiqueté de todas por respeto no sé muy bien a quién, y allí siguen: en una cajita de recuerdos felices que no he protagonizado.
Hoy es un miércoles de julio, otra vez. Esta mañana me quedé dormida y tuve que desayunar con prisa, darme una ducha rápida y ponerme lo primero que vi al abrir el armario. A poca distancia de mí, quién sabe si a escasos metros, puede que la vida de alguna persona se haya desmoronado: quizá un ser querido se le haya muerto tras una larga enfermedad, o atropellado. Tal vez se haya suicidado por pura desesperación.
Quizá esa persona me haya visto, desde su ventana, caminando con prisa hacia el metro, poniéndome los auriculares, escogiendo una canción. Puede que hasta sonriendo.
De qué se ríe, habrá pensado. Por qué es feliz.