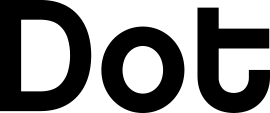Con frecuencia, desde que regresé a Galicia, me parece como si el compás de las cosas se hubiera ralentizado; como si la vida hubiese bajado un par de marchas solo por haberme mudado a otro sitio.
Por las mañanas, cuando suena el despertador, nada me invita a levantarme deprisa; la oficina está a tan solo unos metros de mi habitación, al final del pasillo. Me levanto poco antes de las ocho; me visto algo cómodo, y me preparo un café con leche, que tomo mientras enciendo el ordenador y leo los primeros correos del día. Para cuando eso ocurre, el mundo, afuera, lleva ya un buen rato en funcionamiento.
Recuerdo que, cuando llegué a Madrid, ver a la gente apresurada para no perder el metro me parecía una cosa de locos. La frecuencia entre trenes, por aquel entonces, rondaba los tres minutos.
Que alguien corriese para no tener que esperar al siguiente era algo que no tenía cabida en mi mente de viguesa acostumbrada a los tiempos de Vitrasa.
Los años en la capital me enseñarían más tarde que perder el primer tren de, por ejemplo, las tres líneas que separan tu casa de la empresa donde trabajas puede significar no llegar a tiempo a la oficina.
No tardé demasiado, como les decía, en empaparme de aquellas prisas y de aquel ir corriendo a todas partes, y reconozco que quizá me llegó a enganchar. En las grandes ciudades todo sucede tan rápido que apenas da tiempo de pensar, y eso, en según qué momentos de la vida, puede no venir mal. En resumen: yo también terminé corriendo para no perder el metro, por mucho que el siguiente pasase unos minutos después.
Con todo, hay personas a las que, pasado un tiempo, ese ritmo les acaba fatigando, incluso desgastando. Creo que ese fue mi caso. Madrid fue mi hogar durante nueve años, y también el sitio donde viví una de las etapas más importantes de mi vida. Sin embargo, tras casi una década viviendo deprisa; mudándome constantemente para huir de la gentrificación y de sus alquileres imposibles, creo que ahora me toca desintoxicarme un poco de ella. O, más que desintoxicarme, quizá reconciliarme con ella; tener ganas de regresar.
El trabajo en remoto puede ser una fórmula que no funcione para todo el mundo, pero, en mi caso, les juro que ha supuesto una nueva vida. Duermo ocho horas; hago deporte con frecuencia; leo; cocino a diario; veo películas y series; doy largos paseos con mi perro, y, a veces, hasta escribo. Todo esto sin que mi trabajo se haya visto afectado. Es más, diría que soy más eficiente que antes, y eso se debe a que, simple y llanamente, me encuentro más descansada.
Hace unos días, mientras daba un paseo con mi pareja por la playa de A Madalena, a unos kilómetros de donde vivimos, vimos a un grupo de adolescentes a lo lejos, charlando en la orilla. Era una pandilla de chicos y chicas de unos 17 o 18 años.
―Qué joven es la gente— le dije, sin venir a cuento.
—¿Volverías a esa edad?— me preguntó.
—No volvería a ninguna edad; soy demasiado vaga para hacer las cosas dos veces.
—Quiero decir que, si pudieses dar marcha atrás y cambiar cosas de tu pasado, ¿lo harías? —insistió.
Nos quedamos pensando un buen rato. Ambos coincidimos, al poco, en que hay muchos aspectos de nuestras vidas con un amplio margen de mejora; algunos sucesos que hubiésemos querido impedir, e incontables momentos bochornosos que nos habríamos ahorrado. No obstante, haber tomado otro rumbo u otras decisiones en el pasado podría habernos conducido, también, a una vida diferente de la que tenemos ahora. Quizá peor.
—Déjate estar —concluí.
Dedicado a Gonçalo y Raquel, meus meninos de Portugal, que, por lo que sea, siempre me leen.