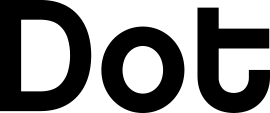Hay lugares, dijo el poeta donostiarra Karmelo C. Iribarren, de los que no se vuelve nunca, aunque se vuelva. Existen espacios, momentos, personas tan perfectos y completos en sí mismos que es no es posible regresar de ellos tan entero como se llegó; no sentirte menguado cuando dejan de formar parte del tiempo presente.
El olor de tu abuela; las playas de la infancia; la página de un libro que te arrancó de cuajo del mundo por leerla en el momento exacto en que debía ser leída; un beso furtivo en un portal; la carta aquella, reaparecida tantos años después, cuando el remitente ya no es.
Lo más difícil, no obstante, es ser consciente de que algo es irrepetible mientras está sucediendo y no poder hincarle las uñas; no poder afianzarlo al suelo y hacerlo eterno, porque hay situaciones destinadas a morir desde el momento en el que nacen. Como todo y como todos, supongo.
Existen, también, lugares de los que no se puede volver, pero a donde se quisiera no haber llegado nunca. Hoy vengo a hablarles —porque es mi deber y porque los tiempos así lo requieren— de uno de ellos.
Cuando tenía seis años, mis padres me dejaron, durante no más de una hora, a cargo del hijo de unos amigos. Un chaval querido por todos, unos cuantos años mayor que yo, que me llevó, agarrada de la mano, a una habitación. Quería enseñarme un juego, decía.
En el verano del 91, ambos entramos en aquel lugar, pero al menos uno de nosotros no salió de él. En ocasiones, cuando volvemos a coincidir en el mundo y no es capaz de mirarme, cuando se le entrecorta la voz en el saludo, creo que él tampoco consiguió abandonar aquel rincón, o que los dos lo hicimos mermados en alguna parte.
Por ser la primera vez que me ocurrió, aunque no la única, es quizá la más difícil de relatar. Les confieso que me es complicado escribir esto sin sentir una punzada de culpa en el estómago. A fin de cuentas, ambos éramos niños, aunque una lo fuese bastante más que el otro.
Muchos años después de que aquello sucediese, cuando la historia yacía enterrada en algún lugar, emergió porque sí, sin venir a cuento, mientras hablaba con varios miembros de mi familia sobre cualquier cosa. Desde entonces, ha sido imposible devolverla al rincón del que salió.
Estos días, al ver cómo muchas otras mujeres relataban los momentos y los lugares de los que nunca volvieron, decidí escribir mi historia, que es mucho menos dolorosa que otras muchas que he oído y leído, pero que es mía, y que quizá ayude a alguien —me basta con que sea un solo alguien— a contar la suya.