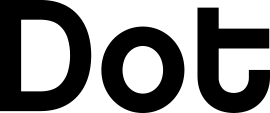No hace mucho, escuché a alguien referirse al otoño como el lunes de las estaciones, y no pude sino coincidir. Al igual que ocurre los lunes, en otoño empieza todo, precisamente porque el verano es siempre una especie de punto final; una hoja de papel que se acaba.
Mientras escribo, me vienen a la mente aquellos veranos infinitos de la infancia en los que llegaba a septiembre agotada de tanto sol y de tanto no hacer nada, con ganas ya de ponerme el uniforme azul marino y de enseñarles a mis amigas del colegio lo morena que estaba o cuánto me había crecido el pelo.
Fue también un otoño ―el de 2012, concretamente— cuando hice las maletas en mi Vigo natal y puse rumbo a Madrid dispuesta a empezar de nuevo. Atrás quedaba un verano en el que la muerte de un ser muy querido había supuesto una suerte de volantazo en una vida donde parecía que nunca iba a pasar nada.
Con un peso en el estómago similar al de un puñado de piedras, dejé en Galicia una familia destrozada; las amistades forjadas a lo largo de 27 años; una pareja con la que ya nada era lo mismo; y un trabajo «de lo mío», y me mudé a una ciudad nueva pensando que un cambio me ayudaría a avanzar. No conocía por aquel entonces el poema de Cavafis en cuyas palabras me habría de encontrar tantas veces después: «No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre».
Como se suele decir, me fui de Galicia, pero Galicia nunca se fue de mí. Me acompañó cada día de los nueve años que pasé en la capital en forma de una nostalgia y un acento inagotables, y también de ese abatimiento que nos invade a las personas de clima oceánico cuando el termómetro supera los 30 grados centígrados. Por eso, entre otras muchas razones, me gasté una importante cantidad de dinero en regresar a casa cada mes de los 108 que estuve fuera, con la única excepción de la época más cruda de la pandemia.
A mediados del pasado septiembre, volví a comprar un billete a casa; esta vez, solo de ida. Cargada con lo indispensable, le dije hasta siempre a Madrid y volví a Galicia con la mirada cansada del emigrante que retorna y la piel cetrina de tantos veranos sin mar. Pero, sobre todo, con una felicidad y una sensación de esperanza que no sé describir.
Tengo que reconocer que, como si de un lunes se tratase, aún me encuentro algo desubicada. Poco a poco me voy habituando al ritmo calmado y al aire familiar de mi nuevo hogar, A Coruña, y asumo, con la misma fe con la que cada lunes pienso que me espera una buena semana, que este otoño, por fin, todo vuelve a empezar.