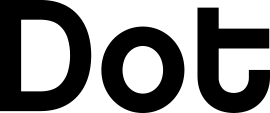Ser viguesa en el exilio no es cosa menor, o, como diría cierto gallego: es cosa mayor. A mis 33 años, he vivido 26 de manera casi ininterrumpida en Vigo, ciudad donde nací y de la que toda mi familia es oriunda. Salvo algunas etapas, no demasiado largas, en el extranjero, no abandoné mi casa hasta que cumplí los 27, edad en la que me eché la mochila al hombro y me trasladé a Madrid. Hasta esa fecha, había nacido, crecido, estudiado, trabajado, cotizado, salido, amado, comido, enfermado, bailado, llorado y, en definitiva, vivido, en el lugar que nunca dejará de ser mi casa y al que siempre querré regresar: Vigo.
Llevo, pues, seis años viviendo en la capital, donde no hay playa, pero sí otros muchos encantos. Entre ellos, Manuela Carmena, una mujer que no solo ha conseguido reducir de manera más que contundente la deuda pública de la ciudad, sino que la ha humanizado y la ha vuelto más hospitalaria de lo que ya era. Así pues, madrileño no es solamente el gato (es decir, aquel cuyos antepasados llevan aquí desde antes que el oso y el madroño), sino cualquier persona que llegue en calidad de lo que sea, quiera quedarse o no.
Es tan fácil sentirse acogido en Madrid, que, en ocasiones, se echa en falta ese mismo afecto por parte de mi ciudad. Si Abel Caballero supiese cuántas horas he pasado recorriendo Castilla en tren o autobús; cuánto dinero he invertido en medios de transporte; cuántos vuelos a horas intempestivas he cogido para volver a casa; y cuántos pinchos de tortilla y cocacolas he pagado en Puebla de Sanabria (donde el bus Madrid-Vigo-Madrid hace siempre una parada), me daría el título de viguesa del año o, directamente, la llave de la ciudad.
Bromas aparte —y dado que mi situación es idéntica a la de tantísimos gallegos expatriados—, creo que una vida vinculada a un lugar debiera ser más que suficiente para no sentirte extranjera en tu tierra, aunque solo sea por el amor incondicional hacia ella; por la morriña inagotable.
Con todo, cada vez que llega a mis oídos una noticia sobre Vigo, generalmente es porque el alcalde ha tenido una nueva salida de tono: cuando no pretende hacer de cada monumento de Vigo un homenaje al feísmo, él mismo hace de telonero de cualquier grupo o cantante que actúe en la ciudad. Cuando no se dedica a colocar arbustos con forma de animales por doquier, propone eliminar una de nuestras estatuas más emblemáticas. Cuando no se enfada públicamente con el presidente de algún club de fútbol, se saca de la manga una tarjeta de transporte que, si los tribunales no lo hubiesen impedido, solamente podrían usar las personas empadronadas en la ciudad.
Sin embargo, ninguno de los exabruptos del alcalde me ha parecido tan sangrante como cuando declaró, en una entrevista reciente, que, a partir de 2019, solamente los empadronados en Vigo podrán acceder a la zona de pago del auditorio de Castrelos. Una decisión que, de haberse tomado en una población más grande o con más peso en España, muchos habrían tachado, cuando menos, de chovinista. Quién sabe si de xenófoba.
Nadie niega que Caballero defienda Vigo a ultranza frente a la Xunta o los medios, que haya dado voz a muchos ciudadanos o que haya humanizado zonas y barrios por los que antes daba cierto reparo pasar. No obstante, eso no quita que en su figura residan un populismo, una megalomanía y una falta de humildad fuera de lo común. Prueba de ello es una de sus últimas intervenciones, en la que repitió hasta el hartazgo que la iluminación navideña de Vigo será, este año, muy superior a la de ciudades como Nueva York, Tokio, París o Berlín. «Es una diva», escuché decir en cierta ocasión a una viguesa ilustre. Hoy suscribo sus palabras.