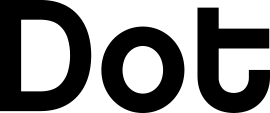La memoria siempre me ha parecido una cosa maravillosa y extrañísima. Más que la memoria, quizá lo que más me fascina sea la capacidad con la que las personas sometemos nuestra mente a un cribado constante de recuerdos. Algunos, los más intensos, sobreviven hendidos en alguna parte y nos siguen visitando con frecuencia, casi siempre engrandecidos. Otros, los más modestos, los del día a día, se cuelan por este tamiz para, generalmente, no regresar.
Últimamente, sin embargo, pienso mucho en otro tipo de recuerdos: aquellos que no sabemos si de verdad ocurrieron. Hace unos días, respondí casi sin pensar a una pregunta, a priori, sin importancia: «¿Has montado alguna vez en ferri?». «Sí —dije, muy segura—. Con apenas seis o siete años, estuve con mis padres en uno. Había una de esas máquinas expendedoras de bolas; mi madre echó una moneda y la máquina nos devolvió una bola con un muñeco de goma que todavía conservo».
Tal fue la inmediatez de mi respuesta, tal mi seguridad al relatarlo, que me sorprendió no conservar ni una sola imagen más de aquel momento; ni un solo dato. ¿Por qué estábamos en un ferri? ¿A dónde íbamos? No tenía respuestas. Fue ahí cuando me surgió una duda, que aún ahora me ronda: ¿ocurrió de verdad todo aquello? Lo único tangible que conservo es el muñeco: un pequeño karateca pelirrojo con kimono azul.
En esta misma línea, se me viene a la cabeza otra anécdota infantil. Cuando tenía aproximadamente ocho años, mientras me peinaba en el baño de la casa de mis padres, tuve la que quizá sea la idea más filosófica (o tal vez más extraña) de toda mi vida. Quise fijar un recuerdo en mi memoria y que este llegase intacto a mi yo adulta. Puede parecer absurdo, pero lo único que se me ocurrió fue pensar en una palabra, en una imagen, e ir recuperándola cada cierto tiempo para trasladarme mentalmente a aquel mismo instante: yo, en el baño, vestida con uniforme escolar y cepillándome el pelo. La palabra elegida —y aquí viene lo más raro— la tenía representada a unos pocos pasos de distancia: una bañera.
Así, desde aquel día de comienzos de los 90, cada cierto tiempo (a veces meses, a veces años), me quedo pensando en aquella niña que, frente al espejo del baño, trataba de dialogar con su yo futura. Y entonces, esa palabra, bañera, se me viene a la cabeza.
Cuando pienso en todas estas cosas, no puedo evitar preguntarme, una vez más, si todo aquello ocurrió. Si un día fui en ferri con mis padres y me traje como recuerdo un muñeco de goma; o si un día, mientras me peinaba, quise conectar con la persona que iba a ser de la única manera que se me ocurrió. Lo que sí sé es que todavía conservo un pequeño karateca de goma en el cajón de mi mesilla, y que, desde hace casi treinta años, al recordar la palabra bañera, recuerdo también la niña que fui.