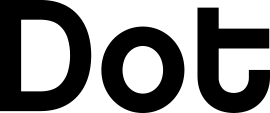«en la quietud también hay respuestas.»
Malen Denis, Litio
¡Madre mía, qué calor!, y qué pena este dique a rebosar entre las tetas justo hoy, esta mancha de sudor denso y amarillo en el pliegue del vestido que desluce la elección que he dejado decantando desde la mañana y que ahora no sé si será tan buena como cuando me vi en el espejo de la entrada antes de salir. Dudas. Qué pena justo hoy. Hoy, que me puse bien guapa. Guapa como en esos días en los que en la ducha te dejas ir más de diez minutos y olvidas que eres una ecologista y que tienes bajo el fregadero tres cubos de basura, uno para cada cosa —aunque luego digan esos entes anónimos en algunos correos electrónicos en cadena de los que manda tu tía la de Cuenca que en el basurero lo mezclan todo y ya esta. Tú te opones. No crees que después de tanto trabajo, de cortar las anillitas de los packs de seis de Coca-Cola y de pensar treinta segundos si esa servilleta va en orgánico o en restos lo vayan a mezclar todo por la cara. Tú te opones. Aunque tampoco entiendes que orgánico y restos no sean la misma cosa y sigues separando bajo tus propios criterios que elevas al grado de universalidad, pero esa ya es otra historia—.
Hoy, justo hoy. Hoy que te pusiste guapa como en esos días en los que malgastas crema hidratante embadurnándote de pe a pa y después procrastinas durante más de veinte minutos envuelta en una sensación aceitosa y dos toallas blancas; una que te convierte mágicamente en un burrito de carne magra y otra que te retira el pelo empapado de la cara, no en esa cola de caballo que tanto le gusta a tu madre y con la que «estás más guapa porque el pelo en la cara no te favorece, mejor retirado», pero casi. Y es que, después de cuarenta y ocho días en camiseta de publicidad con mancha de escabeche y zapatillas, salir a la calle es una fiesta, una invitación a la gala de los Oscar con un asiento al lado del de un emocionadísimo Joaquín Phoenix que se sorbe los mocos degustando la salazón de lo que ya sabe —que va a ganar porque se lo merece—; salir a la calle es un convite con barra libre al que no tienes que ir bien vestida, una orgía de guapos, una rave que tendrás el infinito privilegio de recordar mañana —en linealidad temporal perfecta y sin lagunas—.
Hoy me puse guapa porque hace más de treinta días me aburría y me bajé una aplicación de ligar. De esas que yo no iba a descargarme aunque la tierra colapsase sobre su propio eje —si es que eso es posible— porque a mí no me va lo de hablar con desconocidos, una aplicación de esas que no me había bajado antes por si alguien me cogía el móvil para hacernos una foto de grupo y por equivocación, descuido, ojo ágil o dedo suelto veía el maldito icono que desvela que yo también estoy sola y que me merezco muchas cosas que no tengo. Pero, total, en estos días en casa, oye, ¿por qué no? Como no había calle, tampoco había riesgo. Las oportunidades son así, nacen en la tierra más yerma. Ay, me desvío. Me he reafirmado tanto en el solipsismo durante más de un mes que no paro de hablarme a mí misma para todo. Me aconsejo, me tolero y hasta me caigo bien.
Tonta de mí, ¿cómo es que no me había dado cuenta antes? Venga, a partir de ahora se acabó eso de enterrar el dinero en terapia. No hay mal que por bien no venga. Bueno, a lo que iba. La cosa es que resulta que me la bajé y conocí a Miguel, que tiene treinta años, un galgo de los de protectora, las paletas separadas por un diastema que su abuela considera gracioso y que dice ser un ingeniero de esos que leen —y que entienden— a Saramago. Al principio me daba un poco de tirria, pero, no sé si por sola o por aburrida, al final empezó a agradarme bastante, a «hacerme tilín» como dicen los señores de derechas en la tele. Y luego comenzó a gustarme tanto como el segundo desayuno en esos días en los que no vas al trabajo porque estás disfrutando de los últimos coletazos de la gripe, pero en los que en realidad ya te encuentras bien y solo haces lo posible por estirar la baja, porque, como todo el mundo sabe, en la vida y en la música ese pase final en el que tocan tu canción favorita cuando ya pensabas que no iba a caer es el que más se disfruta.
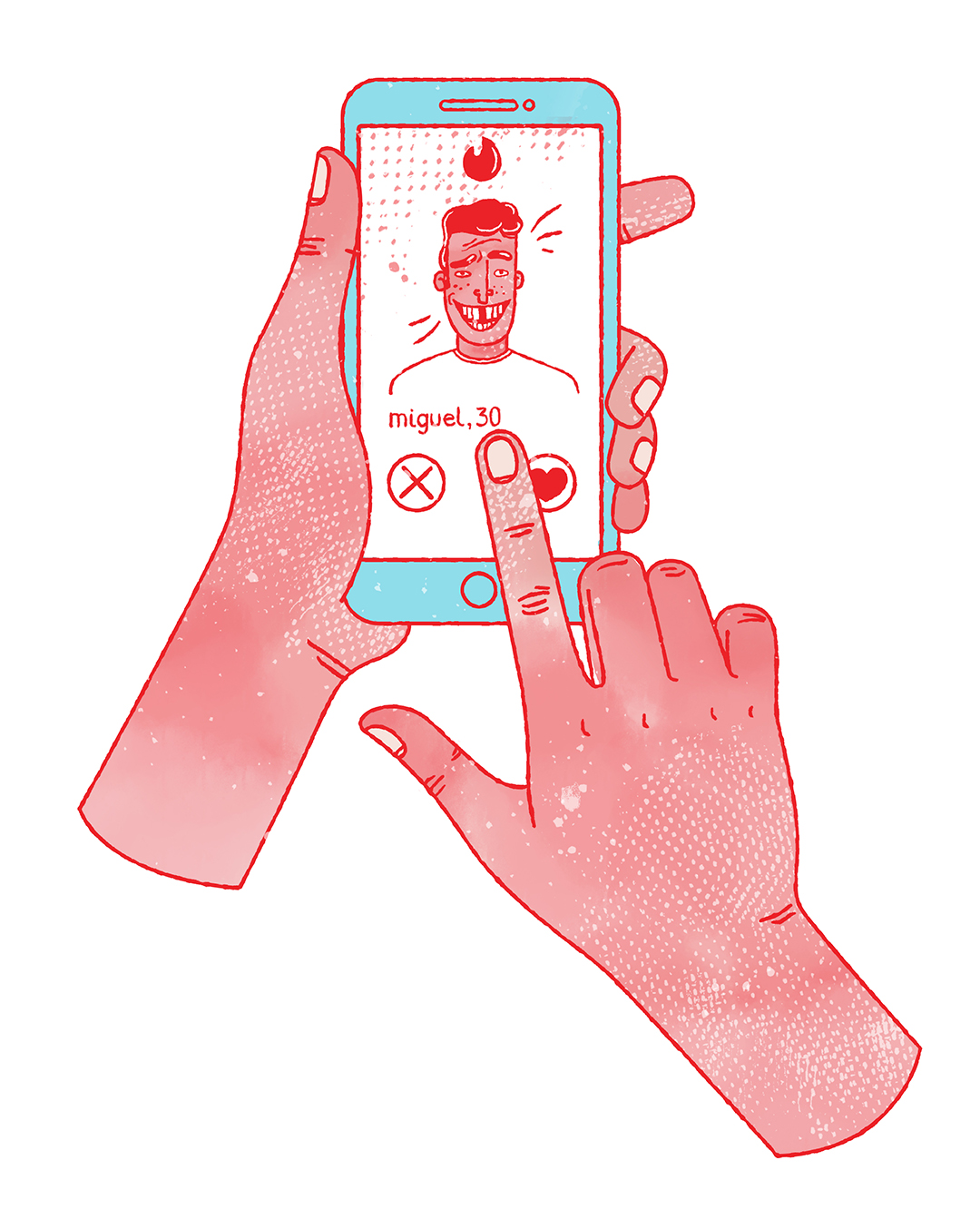
Hoy me puse guapa porque Miguel dijo que nos viésemos en un bar pequeñito que hay debajo de su casa para tomarnos una cerveza. Me aseguró que las del Skype de estos días no sabían a bar —y aunque yo de eso ya estaba al tanto y odio que los hombres me expliquen cosas, solo pude sonreír y decirle que tenía razón. No conocer a alguien y pensar que sí muchas veces te hace tonta—. Me aseguró también que darle un buen sorbo a una recién tirada, con su espumita y todo, es lo primero que haría al salir. A mí me llenaba de ilusión que esa primera cosa en su primer día en el nuevo mundo la hiciese conmigo, no te voy a mentir, pero yo no sabía nada de este calor cuando salí. Será porque la última vez que pisé acera era casi invierno y ahora, no sé si por primavera o por la puta crema hidratante, me derrito viva. Qué calor. Ahí está. Hostia, no parece ingeniero, sino un guitarrista de esos de la letra pequeña del cartel del Primavera Sound. Miguel, ¡que ya es verano y yo ni lo había visto venir tras la ventana! Nos hemos saltado los meses malos hablando sin vernos y ahora solo nos queda lo bueno. Miguel, ojalá venga otra cuarentena y estés conmigo. Pero eso no se lo digo:
—Hola, Miguel. ¡Estoy sudando!
Mal comienzo, pero, niña, ¡qué más da! Estás bien guapa y, al final, de todo se sale. Y eso de elegir lo que juraste y perjuraste que no elegirías te hace grande. Te hace libre. Y, a veces, cuando se sale una lo hace incluso con más fuerza. Con una fuerza brutal, casi cósmica. Con ese volver a creer en que hoy, incluso hecha un lodazal por los chorretones blancos de sudor revenido y Nivea de la barata que te corren cuello abajo, has hecho del castigo un renacimiento. Miguel, te quiero. Miguel, gracias. Pero eso tampoco se lo digo:
—Dos cañas fresquitas aquí, por favor.
Miguel sonríe y el hueco entre sus incisivos me muestra el mundo como nunca antes lo había visto: oscuro y misterioso, húmedo y eterno. Mira, yo me caso.